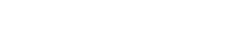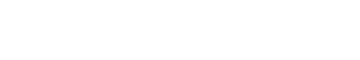A vueltas con el calendario
Tenemos por delante un nuevo año… bisiesto. Habrá quien no considere esto una buena noticia porque es conocida la mala fama que estos años tienen y que se refleja en no pocos refranes: año bisiesto, entra el hambre en el cesto; año bisiesto, gasta en ganados y no en sembrados; año bisiesto, ni casa ni viña ni huerto; año bisiesto, la cosecha en un cesto… Esta supersticiosa creencia parece tener su causa precisamente en el origen: febrero era para los romanos el mes de los muertos y el hecho de añadirle un día, aunque fuera cada cuatro años, no era, ciertamente, bien recibido.
Para nosotros, que ya no conservamos esos temores de los romanos, los años bisiestos, además de ser aquellos en los que se celebran las Olimpiadas simplemente son… los que tienen 366 días porque al mes de febrero se le añade un día extra pasando a tener 29… Pero,
¿cuál es el motivo de que haya años bisiestos?
Este añadido de un día se realiza para regularizar el desfase existente entre el año solar (el tiempo que tarda la Tierra en girar alrededor del Sol es de 365 días y casi 6 horas) y el año cronológico de 365 días. Así, cada cuatro años se reúnen las horas suficientes para formar el día suplementario que se añade a febrero.
¿desde cuándo tenemos años bisiestos?
El año bisiesto fue una innovación del calendario juliano elaborado por encargo de Julio César en el año 46 a.C. Este calendario estaba basado en el calendario egipcio y toma como inicio del año el 1 de enero en lugar del 1 de marzo como se hacía anteriormente, cuando se asociaba el inicio del año con el “inicio” del ciclo de vida que supone la primavera (los nombres actuales de los últimos meses así lo recuerdan: septiembre-séptimo, octubre – octavo, noviembre – noveno…).
¿por qué el día extra se añade a febrero y no a otro mes?
El día extra se añadió al mes de febrero no solamente por ser el más corto, sino por ser el último del año.
¿cuál es el origen de la palabra bisiesto?
Julio César decretó que el 23 de febrero, tuviese 48 horas cada cuatro años. En la nomenclatura romana a este día doble se le llamó bis-sexto die ante calendas martias (repite el sexto día antes del primero –calendas– de marzo). El nombre, demasiado largo, derivó a bisiesto.
Sin embargo, la historia continuó porque…
…la reforma juliana producía un desfase de algo más de 11 minutos al año y, en el año 1582, el Papa Gregorio XIII introduce el calendario gregoriano por el que, para regularizar el desajuste acumulado desde la implantación del calendario juliano, se decretó:
– Que el día siguiente al jueves 4 de octubre de 1582 fuera el viernes 15 de octubre. (algo similar a lo que hacemos ahora cuando pasamos del horario de invierno al de verano) y que tuvo consecuencias como que Santa Teresa que murió el 4 de octubre de aquel año, se enterrara al día siguiente, que ya era 15 de octubre).
– Que fuesen bisiestos todos los años múltiplos de 4, pero que de los años seculares (los terminados en 00) sólo fuesen bisiestos aquellos que fueran múltiplos de 400. Algunos ejemplos son: el año 2004 fue bisiesto porque es divisible entre cuatro; el año 2001 no fue bisiesto porque no es divisible entre cuatro; el 1900 no es año bisiesto porque termina en dos ceros y al dividir este número entre 400 no da un número exacto; el 2000 fue año bisiesto porque, aunque termina en dos ceros, sí es divisible entre 400.
De cualquier forma, el calendario gregoriano arrastraría una diferencia respecto al año solar de más de un día cada 4.000 años, por lo que los años divisibles por 4.000, como el año 4000, 8000 o 12000, que tendrían que ser bisiestos según la regla descrita anteriormente, no lo son.